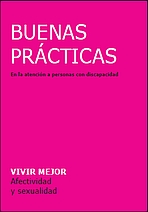Afectividad y sexualidad en las personas con discapacidad
En la sociedad actual, la posibilidad de que las personas con discapacidad vivan y desarrollen sus capacidades en la comunidad se acepta sin reservas, por lo menos en un plano teórico (en la práctica, esa cierto que todavía queda camino por recorrer para que eso sea una realidad afianzada y satisfactoria); esta normalización, en cambio, no se extiende a la dimensión afectiva y sexual.
Como resultado de esa falta de normalización -muy claramente asociada a un deseo de protección de la persona con discapacidad pero también a un deseo de protección de la sociedad frente a una forma de sexualidad que puede percibir como incómoda-, muchas personas con discapacidad suelen tener un déficit de conocimientos, experiencias, habilidades y actitudes relacionadas con la afectividad y la sexualidad; esta es una realidad muy frecuente en el caso de las personas con discapacidad intelectual. En otros casos, como es el de algunas discapacidades sobrevenidas, la falta de normalización muchas veces viene asociada a la adopción por parte de las personas afectadas de actitudes negativas hacia su propia sexualidad.
En efecto, en función de las diferentes contingencias que deben afrontar es importante diferenciar la vivencia del propio cuerpo y el desarrollo afectivo y sexual de las personas que han nacido con una discapacidad, del de las personas que padecen una discapacidad sobrevenida. En estas últimas, el cambio que experimenta su cuerpo o las limitaciones impuestas a su movilidad ocurren de forma repentina o relativamente rápida (dependiendo de qué enfermedad, traumatismo, etc..) y determina un cambio radical no sólo en sus relaciones con otras personas, sino también un cambio importante respecto a la vivencia de su propio cuerpo. En este sentido, aun sin perder sensibilidad, en muchos casos dejan de percibir su cuerpo como fuente de disfrute, de placer y pueden llegar a negar sus necesidades emocionales, afectivas y sexuales. Esta actitud puede tener un impacto devastador sobre su autoestima y, en consecuencia, sobre su vida de pareja, sobre su percepción acerca de sus posibilidades reales de relacionarse íntimamente y sobre sus expectativas o deseos de maternidad o paternidad.
La protección de las personas con discapacidad frente a los riesgos que puede entrañar la sexualidad se ha instrumentado mediante tres mecanismos fundamentales:
- Negar la sexualidad de las personas con discapacidad, en particular de las personas con discapacidad intelectual o grave deterioro cognitivo, por lo general, por la vía de la infantilización.
- Reprimir cualquier tipo de manifestación erótica por parte de las personas con discapacidad, represión que no sirve sino para promover conductas desajustadas o problemáticas.
- Cerrar el acceso de las personas con discapacidad a cualquier contenido de naturaleza erótica, fundamentando esa restricción en dos mitos contradictorios: por un lado, el mito consistente en considerar que las personas con discapacidad se caracterizan por tener una sexualidad incontrolada; por otro, el mito de considerar que la educación sexual es la que tendería a fomentar la conducta erótica. Este mecanismo dificulta todavía más, si cabe, su ya deficiente socialización sexual.
La aplicación de estos mecanismos de protección ha determinado que, tradicionalmente, la vida sexual de las personas con discapacidad haya tendido a invisibilizarse y a estigmatizarse. Por otra parte, las creencias socioculturales han generado barreras importantes que han dificultado enormemente que las personas con discapacidad pudieran explorar su sexualidad. Antes de los años 70, la investigación en este ámbito era prácticamente inexistente. Se consideraba un tema personal, íntimo, y no un componente necesario para la rehabilitación y la salud integral de la persona. La sexualidad quedaba reducida a un acto físico, en el cual la habilidad de ´manejarse bien´ era el único factor determinante de una vida sexual exitosa y enriquecedora. Esta mentalidad, unida al modelo médico imperante en aquellos momentos -fundamentado en una visión paternalista de la atención-, provocaba el rechazo a cualquier forma de manifestación sexual de las personas con discapacidad.
La negación social de las necesidades y deseos sexuales de estas personas unida a la falta de reconocimiento de su derecho a la privacidad ha dificultado enormemente que puedan socializarse en la esfera de lo íntimo. Por otra parte, factores como la falta de debate, la carencia de información y de formación o el déficit de soluciones a posibles demandas de las personas con discapacidad han contribuido a mantener este estado de cosas.
Es necesario, por lo tanto, favorecer un enfoque positivo en relación con la afectividad y la sexualidad de las personas con discapacidad, centrando la atención en sus capacidades y en su potencial, en lugar de centrarla siempre en sus limitaciones.