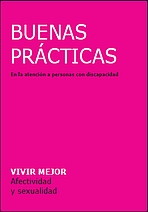Cómo tratar la sexualidad en el marco de los servicios de apoyo
La capacidad de consentimiento como condición de la libertad para mantener relaciones sexuales
El consentimiento es un componente esencial de la relación sexual: una relación sexual siempre debe ser voluntaria, es decir, voluntariamente consentida por quienes la comparten. Cuando no existe consentimiento -sea cual sea la razón de su inexistencia- nos encontramos ante una situación abusiva.
En relación con las personas con discapacidad, el consentimiento plantea cuestiones de dos órdenes, que, en realidad, son una manifestación clara del delicado equilibrio entre, por un lado, la necesidad de promover y defender su libertad para mantener relaciones sexuales y, por otro, la necesidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar su protección frente a posibles abusos.
La libertad de las personas con discapacidad para mantener relaciones sexuales queda necesariamente condicionada a su capacidad para consentir y plantea, como enseguida veremos, cuestiones básicas no siempre fáciles de responder.
Ante esa dificultad, es importante disponer de pautas e instrumentos que nos ayuden a solucionar situaciones que necesariamente tendrán que plantearse, si reconocemos y asumimos realmente la libertad de las personas con discapacidad para mantener relaciones sexuales. Si de momento todo son incógnitas es porque, en gran medida, como ya se ha dicho, la sexualidad de estas personas ha sido y sigue siendo una asignatura pendiente en los servicios de atención y en los contextos familiares. Es una realidad que se ha negado, de facto, y, esa negación ha determinado que ni tan siquiera lleguen a plantearse muchos interrogantes que, en la actualidad, empiezan a inquietarnos; en consecuencia, no aparecen contemplados ni en los textos legales, ni en las sentencias judiciales.
Vamos a tratar aquí de apuntar la dirección en la que deberíamos buscar las respuestas.
- ¿Cuándo puede considerarse que una persona adulta con discapacidad tiene capacidad para consentir relaciones sexuales?
- Desde un punto de vista técnico, suele entenderse que para que exista consentimiento deben converger simultáneamente tres componentes:
- Información: La persona debe disponer de información suficiente que sea relevante en relación con la decisión que debe adoptar; en particular, saber en qué consiste la relación sexual, cuáles son sus posibles consecuencias, y cuáles son sus riesgos potenciales.
- Razonamiento: La persona debe tener capacidad para tomar una decisión en base a esa información y entender las consecuencias de la adopción de esa decisión. Así, suele considerarse que una persona no tiene esa capacidad si no puede entender o retener la información a la que accede, si, a pesar de disponer de esa información, no es capaz de analizarla y sopesarla para tomar la decisión o si, una vez tomada la decisión, no consigue comunicarla.
- Voluntariedad. La persona debe actuar voluntariamente, sin ningún tipo de intimidación.
- Por lo tanto, la capacidad para consentir se ve afectada por tres tipos de procesos mentales:
- La comprensión, es decir, la habilidad para entender y retener información.
- La toma de decisiones, es decir, la habilidad para sopesar la información, las ventajas e inconvenientes de una u otra decisión, y para tomar la decisión.
- La comunicación, es decir, la habilidad para comunicar, por cualquier medio, la decisión adoptada.
- Por su naturaleza, esos procesos no son estáticos: pueden evolucionar, no sólo a lo largo del tiempo, sino también en función del contexto específico, de las circunstancias y del tipo y nivel de apoyos de los que disponga la persona. Esto ha llevado a los expertos a considerar la necesidad de valorar la capacidad para consentir, de forma individual y desde una perspectiva integral, partiendo de que el grado de capacidad de una persona no es una característica inamovible; es esencial tener en cuenta esta variabilidad a la hora de considerar su mayor, menor o nula capacidad para consentir, con el fin de evitar limitaciones innecesarias -y, como tales, injustas- en su libre albedrío.
- Desde un punto de vista técnico, suele entenderse que para que exista consentimiento deben converger simultáneamente tres componentes:
- ¿Cómo puede determinarse la existencia de esa capacidad para consentir en las personas adultas con discapacidad?
- La regla general, aplicable al conjunto de la población, es la que suele referirse como edad de consentimiento sexual. En nuestro, ámbito, y desde una óptica puramente jurídica, la capacidad para consentir válidamente a una relación sexual se sitúa en la edad de 13 años (aunque existen proyectos para subir ese límite a los 14 años). La edad de consentimiento no debe confundirse, aunque en algunos países pueda coincidir, con la edad de responsabilidad criminal, la mayoría de edad, la edad para contraer matrimonio, o la edad de emancipación.
- Si esto es así en la población general ¿qué debe entenderse en el caso de las personas adultas con discapacidad? No existe un criterio puramente normativo que determine la existencia o la ausencia de capacidad para consentir relaciones sexuales, ni en nuestro ámbito, ni en la mayoría de los países. Ante ese vacío jurídico, a lo largo de las dos últimas décadas, y partiendo del reconocimiento de la libertad de las personas con discapacidad para mantener relaciones sexuales, los expertos han considerado la necesidad de diseñar y validar métodos que permitan determinar la capacidad para consentir en quienes presentan una condición que merma su capacidad para tomar decisiones. Estas fórmulas, por un lado, ayudan a las y los responsables y profesionales de los servicios, por cuanto que, con su aplicación, pueden ajustar mejor su actuación a la promoción y defensa de los derechos de la persona con discapacidad; por otro, empiezan a servir de soporte a los tribunales a la hora de determinar si una persona tiene o no capacidad para consentir y si los límites que se imponen a sus relaciones sexuales están o no justificados.
- Por lo general, estas fórmulas combinan elementos de procedimiento con criterios de valoración:
- En términos de procedimiento, suele recomendarse que se designe a un psicólogo o un psiquiatra, para proceder a la valoración de la capacidad de la persona para consentir. En su marco se propone:
- Una revisión de la información contenida en el expediente personal, que resulte relevante a efectos de determinación de dicha capacidad: tipo y grado de discapacidad, capacidad reproductora, ocurrencia de problemas de conducta, presencia de problemas neurológicos o psiquiátricos, medicación, etc.
- Entrevistas con una selección de personas que conocen bien a la persona sujeta a valoración (podría tratarse, por ejemplo, de las personas que intervienen en la planificación centrada en la persona, seleccionadas en base a la aplicación del "círculo de relaciones" - véase la Guía de Buenas Prácticas de esta misma serie dedicada a la Planificación Esencial del Estilo de Vida).
- Entrevista personal a la propia persona cuya valoración se está realizando.
- En cuanto a los criterios de valoración propiamente dichos, suele considerarse necesario proceder a la valoración de tres elementos, aunque los instrumentos y factores aplicables en relación con cada uno de ellos varíen en función de los expertos:
- Valoración de la racionalidad, es decir de la capacidad de la persona para razonar y sopesar las ventajas e inconvenientes de una determinada decisión. Los criterios propuestos por Stavis y Walker-Hirsch, muy afianzados en la doctrina, son:
- tener conciencia de uno mismo, del tiempo, del espacio y de lo que ocurre en ese momento y lugar;
- ser capaz de comunicar situaciones y de diferenciar la realidad de la fantasía, la verdad de la mentira;
- ser capaz de describir el proceso necesario para decidir si se tiene o no una determinada relación sexual;ser capaz de discriminar cuándo se está de acuerdo con otra persona para mantener relaciones sexuales;
- tener habilidad para percibir las señales verbales y no verbales indicativas de los sentimientos de la otra persona.
En la valoración de esta dimensión, es necesario tener en cuenta cualquier contingencia neurológica (traumatismo craneoencefálico, por ejemplo), psiquiátrica (demencia o esquizofrenia, por ejemplo) o médica (efectos secundarios de la medicación, por ejemplo) que pueda incidir en el juicio, la percepción o el pensamiento, sin que su presencia determine, sistemáticamente, la falta de capacidad para consentir relaciones sexuales. El nivel de inteligencia también es relevante, aunque no pueda considerarse de forma aislada.
- Valoración del nivel de información y conocimiento, en particular:
- comprensión básica de las actividades sexuales;
- conocimientos acerca de cómo mantener relaciones sexuales seguras;
- conocimiento de las consecuencias y responsabilidades asociadas al embarazo;
- conocimiento de las responsabilidades derivadas de conductas abusivas;
- conciencia de los derechos de la otra persona y de la necesidad de respetar su decisión cuando se niegue a mantener relaciones sexuales;
- conocimiento de los lugares y momentos apropiados para mantener relaciones sexuales.
- Valoración de la voluntariedad, es decir de la capacidad de la persona para seguir su propio criterio, lo que exige evaluar su grado de vulnerabilidad a la intimidación de otras personas, a su juicio o a su influencia.
- Valoración de la racionalidad, es decir de la capacidad de la persona para razonar y sopesar las ventajas e inconvenientes de una determinada decisión. Los criterios propuestos por Stavis y Walker-Hirsch, muy afianzados en la doctrina, son:
- En términos de procedimiento, suele recomendarse que se designe a un psicólogo o un psiquiatra, para proceder a la valoración de la capacidad de la persona para consentir. En su marco se propone:
- La regla general, aplicable al conjunto de la población, es la que suele referirse como edad de consentimiento sexual. En nuestro, ámbito, y desde una óptica puramente jurídica, la capacidad para consentir válidamente a una relación sexual se sitúa en la edad de 13 años (aunque existen proyectos para subir ese límite a los 14 años). La edad de consentimiento no debe confundirse, aunque en algunos países pueda coincidir, con la edad de responsabilidad criminal, la mayoría de edad, la edad para contraer matrimonio, o la edad de emancipación.
- ¿El reconocimiento de la capacidad para consentir debe extenderse a cualquier tipo de relación sexual?
- Puede ocurrir que las personas con discapacidad intelectual, con trastornos del desarrollo o con deterioro cognitivo tengan capacidad para entender determinadas manifestaciones sexuales y relaciones sexuales y, en cambio, no entender totalmente otro tipo de contactos. En consecuencia puede que tengan capacidad para consentir determinadas relaciones sexuales pero no otras; es importante que la planificación centrada en la persona tenga en cuenta esta diversidad.
- Puede ocurrir que las personas con discapacidad intelectual, con trastornos del desarrollo o con deterioro cognitivo tengan capacidad para entender determinadas manifestaciones sexuales y relaciones sexuales y, en cambio, no entender totalmente otro tipo de contactos. En consecuencia puede que tengan capacidad para consentir determinadas relaciones sexuales pero no otras; es importante que la planificación centrada en la persona tenga en cuenta esta diversidad.
- ¿El reconocimiento de la capacidad para consentir debe extenderse a las relaciones sexuales con otras personas consideradas en general o debe considerarse en relación con el caso concreto?
- Depende del caso individual. Puede ocurrir que, de la valoración realizada se desprenda la incapacidad de la persona para consentir en tener relaciones sexuales. Esa valoración suele tener una aplicabilidad general, es decir, que determina la incapacidad para mantener relaciones sexuales con carácter general. En tales supuestos, y en defensa de la libertad de la persona, conviene verificar si, a pesar de esa incapacidad general, podría consentir a una relación específica con una persona concreta.
- Depende del caso individual. Puede ocurrir que, de la valoración realizada se desprenda la incapacidad de la persona para consentir en tener relaciones sexuales. Esa valoración suele tener una aplicabilidad general, es decir, que determina la incapacidad para mantener relaciones sexuales con carácter general. En tales supuestos, y en defensa de la libertad de la persona, conviene verificar si, a pesar de esa incapacidad general, podría consentir a una relación específica con una persona concreta.
- ¿El hecho de que una persona esté jurídicamente incapacitada implica necesariamente y en todos los casos que carece de capacidad para consentir en tener relaciones sexuales?
- No necesariamente. La incapacitación no tiene por qué ser plena y un principio general establece que sólo debe sustituirse a la persona en aquellos actos y decisiones para los que no tenga capacidad; es el juez quien decide, en la sentencia de incapacitación, si la tutela o la patria potestad prorrogada se extiende o no a esa parte de su vida. Con todo, esto es la teoría; en la práctica, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, hasta el presente ha sido muy inusual que las sentencias entren a detallar qué actos quedan o no bajo la tutela o la patria potestad prorrogada, siendo lo habitual que se considere que quien asume esa función actuará en el mejor interés de la persona representada. El problema está en que no todas las personas tienen la misma opinión acerca de lo que constituye el mejor interés cuando se entra en el ámbito de la libertad para mantener relaciones sexuales y, en tales casos, puede plantearse, en el ejercicio de la tutela o de la patria potestad, un conflicto de opiniones o, incluso, de intereses.
- No necesariamente. La incapacitación no tiene por qué ser plena y un principio general establece que sólo debe sustituirse a la persona en aquellos actos y decisiones para los que no tenga capacidad; es el juez quien decide, en la sentencia de incapacitación, si la tutela o la patria potestad prorrogada se extiende o no a esa parte de su vida. Con todo, esto es la teoría; en la práctica, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, hasta el presente ha sido muy inusual que las sentencias entren a detallar qué actos quedan o no bajo la tutela o la patria potestad prorrogada, siendo lo habitual que se considere que quien asume esa función actuará en el mejor interés de la persona representada. El problema está en que no todas las personas tienen la misma opinión acerca de lo que constituye el mejor interés cuando se entra en el ámbito de la libertad para mantener relaciones sexuales y, en tales casos, puede plantearse, en el ejercicio de la tutela o de la patria potestad, un conflicto de opiniones o, incluso, de intereses.
- ¿Qué podemos hacer cuando consideramos que la postura adoptada por quien representa a la persona no actúa en el mejor interés de ésta?
- En estos casos, la mejor vía es tratar de solucionar el desacuerdo en el marco de la planificación centrada en la persona, aportando la información y los argumentos necesarios para sostener cada una de las posturas. A veces, quien representa a la persona, tiende, como también lo hacen con frecuencia las y los profesionales, a una sobreprotección que, a pesar de partir de la buena voluntad y del temor a que la persona sufra, puede redundar en perjuicio de los derechos de la persona. Esta actitud puede cambiar si, progresivamente, va mejorando la educación sexual y va afianzándose la idea de que las personas con discapacidad también tienen derecho a gozar de su libertad afectiva y sexual.
- Con todo, si se observara que por la vía del diálogo no se alcanza ninguna solución y se considera que la postura de la persona que ejerce la función de tutela resulta perjudicial para la persona con discapacidad, cabe la posibilidad de poner la situación en conocimiento de la Fiscalía para que actúe en su función de protección y plantee la cuestión ante el Juez correspondiente.
- En estos casos, la mejor vía es tratar de solucionar el desacuerdo en el marco de la planificación centrada en la persona, aportando la información y los argumentos necesarios para sostener cada una de las posturas. A veces, quien representa a la persona, tiende, como también lo hacen con frecuencia las y los profesionales, a una sobreprotección que, a pesar de partir de la buena voluntad y del temor a que la persona sufra, puede redundar en perjuicio de los derechos de la persona. Esta actitud puede cambiar si, progresivamente, va mejorando la educación sexual y va afianzándose la idea de que las personas con discapacidad también tienen derecho a gozar de su libertad afectiva y sexual.